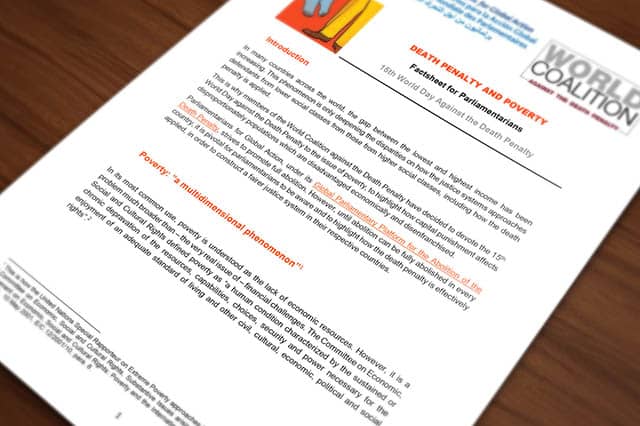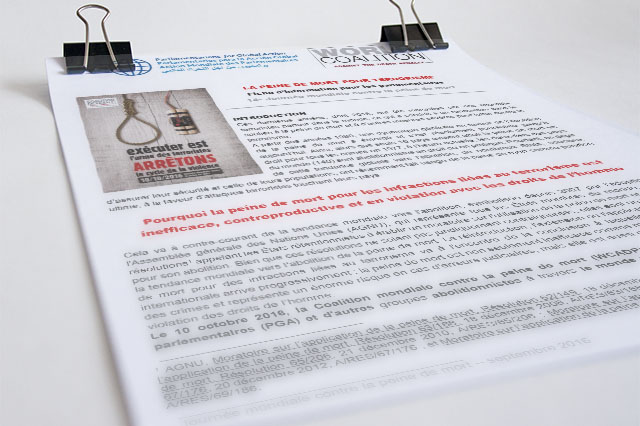América Latina es la segunda región del mundo concentrando la mayor cantidad de Estados abolicionistas de la pena de muerte para todo tipo de crímenes. Hoy en día, sin embargo, el debate sobre su reinstalación como mecanismo para paliar con los altos índices de criminalidad ha resurgido en países como Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Perú y Ecuador, tanto en círculos de dirigencia política como en la sociedad civil. La Asambleísta ecuatoriana Soledad Buendía, miembro de PGA, reflexiona sobre el contradicción inherente entre la reinstalación de la pena capital y el respeto de los derechos humanos y sobre su ineficacia como elemento disuasorio de la criminalidad.
La pena de muerte y los derechos humanos
En 1946, el Consejo Económico y social de la Organización de las Naciones Unidas creó la Comisión de Derechos Humanos, que tendría como tarea fundamental la elaboración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. Este instrumento internacional reconoció la existencia de derechos humanos y la necesidad de protegerlos a nivel internacional e invita a que pueblos y naciones se esfuercen en promover el respeto a los derechos y libertades por medio de la educación.
Entre sus principales preceptos, la Declaración Universal de Derechos Humanos determina en su artículo 3 que "[t]odo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona”, estableciendo la base sobre la que deberán construirse los demás derechos de la persona humana.
La Declaración Universal de Derechos Humanos es uno de los instrumentos internacionales más importantes de la historia, si bien su alcance continúa ampliándose y sus contenidos requieren un esfuerzo constante de actualización y potenciación a nivel global.
Uno de los puntos que han despertado controversia es la prohibición de la pena capital, cuya abolición en un primer momento no fue incluida en la Declaración, en medio del establecimiento de un nuevo orden jurídico internacional marcado por la Guerra Fría.
Más adelante, los Pactos Internacionales de 1966 propiciaron la distinción de los derechos de las personas como políticos y sociales. De esta manera, se abrieron las puertas a transformaciones del orden legal internacional, eventualmente llevando a la adopción del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1989, destinado a abolir la pena de muerte. El preámbulo del Segundo Protocolo Facultativo proclama que “la abolición de la pena de muerte contribuye a elevar la dignidad humana y a desarrollar progresivamente los derechos humanos”. En abril de 1998, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 1998/8, mediante la cual pedía a todos los Estados retencionistas que consideraran “la posibilidad de suspender las ejecuciones con miras a abolir completamente la pena de muerte”.
Hoy en día, el debate sobre la abolición de la pena de muerte aún continua: existen crímenes atroces respecto de los cuales muchos consideran que sólo pueden compensarse adecuadamente con la muerte del autor. Sin embargo estas propuestas están vinculadas más a una reacción emocional, a un deseo de venganza reñido con los principios fundamentales de la rehabilitación social y el derecho a la vida.
Quienes argumentan a favor de la pena de muerte, sostienen que ésta reduciría la incidencia de delitos, prevendría su reincidencia y sería una forma de castigo ejemplar para que no queden impunes crímenes atroces, además de ser una reivindicación para las víctimas. Contrario a esto, se puede argumentar que la pena de muerte no reduce el crimen en mayor medida que la cadena perpetua, además de que históricamente ha sido aplicada con claros sesgos discriminatorios contra las minorías y la población económicamente menos favorecida.
La comunidad internacional ha trabajado muy arduamente para desterrar prácticas como la tortura, la mutilación y otras formas de violencia como penas para los delitos, precisamente por su carácter cruel, inhumano e indigno. En tal sentido, es necesario rechazar la pena de muerte, el mal mayor. La aplicación de la pena de muerte significa renunciar a la posibilidad legal y social de rehabilitación del condenado. Cuando la persona es condenada a la pena de muerte, la ejecución puede tomar varios meses, período durante el cual el condenado se enfrenta a un sufrimiento extremo, depresión y angustia insuperables. Esto se suma al trauma y estigma social que queda marcado sobre las familias de los condenados y resulta en un daño irreparable en varios niveles.
Asimismo, siempre existe la posibilidad del error judicial. Si un error judicial se comete en la sentencia de un acusado a la pena de muerte, una vez ejecutada la sentencia, el daño es imposible de revertir. Se cobra así la vida de una persona inocente que, por una falla en el sistema de administración de justicia, termina pagando el precio más alto.
Es lamentable que actualmente en Latinoamérica, al subir los índices de criminalidad, haya resurgido el debate sobre la pena de muerte como una supuesta solución para disuadir y luchar contra el crimen. Este tipo de argumento es utilizado para conseguir votos, haciendo uso de un discurso que acerca a la población all miedo a la inseguridad. En Honduras, por ejemplo, el candidato Porfirio Lobo Sosa ha propuesto restaurar la pena de muerte como una forma de castigo a los pandilleros o “mareros”. En Perú, el candidato Vladimir Cerrón propuso la pena de muerte como solución al alto índice de asesinatos en Lima. Por su parte, Keiko Fujimori favoreció la instauración de la pena de muerte para violadores de niños menores de 7 años. En el Ecuador, Iván Espinel, el más joven de los candidatos a la Presidencia en 2017, también propuso la pena de muerte como una forma de reprimir violaciones y asesinatos.
Estos argumentos carecen de sustento científico, ya que la criminología actualmente demuestra que la pena de muerte no ayuda a evitar la incidencia de delitos más que largas penas de prisión. Es necesario comprender, en definitiva, que el delito tiene una estrecha vinculación con la falta de equilibrio en las condiciones económicas, políticas y sociales de las sociedades. Este es el aspecto fundamental sobre el que debemos actuar, en lugar de enfocarnos de manera aislada en el “endurecimiento” de las penas.
Asambleísta Soledad Buendía (Ecuador), miembro de PGA